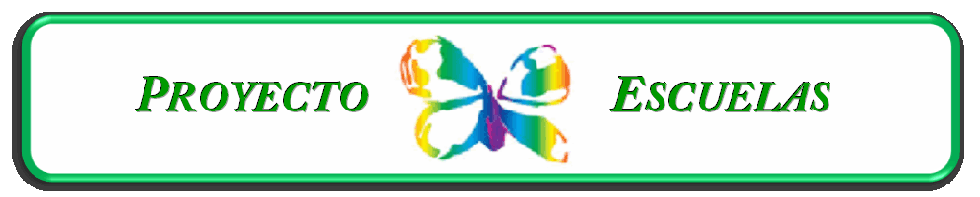Película de guerra yanqui. O al menos es lo que parecía porque, al final, terminó tratando sobre lo que pasa después de que los soldados vuelven de la guerra. Nada nuevo. Un grupo de soldados norteamericanos que están en Irak (no se dice en la película por qué ya que, imagino, el guionista confiaba en que todo el mundo sabe algo de historia)... decía, el grupo de soldados estaba allá y los mandan a una última misión solidaria antes de regresar a casa. Todos contentos de poder escapar finalmente del horror. Entre ellos, Samuel Jackson, que es un médico muy bueno que hace su trabajo con abnegación. También está Chad Michael Murray (siempre tiene que haber un muchachito lindo y rubio en este tipo de historias), pero muere en la emboscada que los malvados e ingratos iraquíes tienen preparada para recibirlos. Su mejor amigo de la infancia y compañero de batallón le pide que no se muera pero el otro (por contrato) ya no puede decir nada más. La chica rubia que conduce el camión que explota al intentar huir del lugar, gracias a la bomba que hace detonar un adolescente por medio de un celular, pierde una mano y es rescatada por Jackson en medio de la balacera. Y otro negro muy grandote llamado Jamal mata sin querer a una mujer de negro que se aparece por una puerta y la deja tendida, pero la imagen de su rostro velado se sabe que no se le va a borrar por el resto de su vida (lo cual, por suerte para él, no es mucho tiempo porque Jamal muere a mitad de la película, como media hora después, cuando toma de rehenes a un grupo de personas inocentes en un autoservicio y un grupo de tareas especiales tipo SWAT le mete una bala entre ceja y ceja). Nadie se explica cómo pueden salir de aquel infierno, rodeados por francotiradores que hacen estallar bombas por todos lados y destrozan los camiones con misiles. Bah, al menos yo no me lo explico. Pero lo cierto es que, fuere como fuere, regresan a sus casas en EUA, donde todos son recibidos como héroes de guerra. Y nada más.
Película cebollera clase B. Pero debo reconocer que Samuel Jackson actúa de la hostia. Y también debo reconocer que pueden extraerse algunas enseñanzas de esta historia:
1. LA GUERRA ES UNA MIERDA. Y acá pensé en mi hermano José, que en el ’82 llegó a acusarme de traidor por no festejar el desembarco en Malvinas. Creo que desde entonces no volvimos a estar de acuerdo en nada, nunca más.
2. ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO PREGUNTARSE QUÉ CORNO HACÍAN LOS ESTADOUNIDENSES GUERREANDO EN MEDIO ORIENTE. Y acá me acordé de un boludito que aparecía en la tele y decía que él admiraba a Bush y que los yanquis eran un pueblo admirable.
3. ES MENTIRA QUE EN EL GRAN PAÍS DEL NORTE SE TRATE CON HONORES A LOS VETERANOS. Porque todos terminaron bien chapita, víctimas de la burocracia, de la mezquindad, de la indiferencia, y bien podría decirse que los más afortunados fueron el rubiecito y Jamal. Y acá pensé en Sábato porque don Ernesto decía en alguna de sus novelas (creo que en “Abbadon...”) que la guerra puede ser inútil o estúpida, pero el batallón es sagrado (palabras más, palabras menos). Y queda claro que, para los que mandan gente a la guerra (cualquier guerra, las de allá o las de acá), esas gentes no son más que peones, herramientas menos costosas que la bala que las mata.
Y sin que hubiera una relación directa (la mente humana tiene esas conexiones indescifrables) también pensé en otras guerras, en esas que uno, consciente o no, libra día a día. Ya sé que no hay comparación. Que uno no es un héroe ni deja la vida en cada “misión”. Pero, yo qué sé, me acordé de eso.
Más exactamente, me acordé del último día de trabajo en escuelas del año 2012.
El día venía mal barajado de entrada. Hacía un tremendo calor, el tránsito de la ciudad era un incordio ya desde temprano. Y para colmo de males, las señas que nos había dado la orientadora social del colegio al que íbamos no se correspondían con el mapa de la zona. Estábamos perdidos y no hallábamos el modo de orientarnos.
En plena búsqueda, deambulando con la camioneta por una ruta, vemos un edificio extraño. Una especie de cuadrado amurallado que ocupaba varias manzanas y en la muralla varias torres que, a las claras, eran torres de vigilancia. Gastón y yo nos miramos y los dos pensamos lo mismo: no sabíamos que en esa localidad hubiera una cárcel. Al costado de la ruta cundían los anuncios de un cementerio privado que quedaba por la zona (ya los veníamos leyendo desde varios kilómetros atrás) y, a poco andar, se nos aparece como de la nada la entrada a un relleno "sanitario" del CEAMSE. Cartón lleno, dijimos: cárcel, cementerio y basural. A veces la realidad se llena de ironía y abusa de los simbolismos.
No recuerdo cómo, pero a mitad de la mañana llegamos por fin a la escuela. “Ay, pensábamos que ya no venían”, nos dice la orientadora social al recibirnos, con una sonrisita amable pero sin disimular el reproche. Con la misma amabilidad tratamos de darle a entender que su cargo de “orientadora” era una paradoja más de aquella jornada enrevesada.
El barrio no era pobre. Era muy pobre. Al menos en lo que a lo material se refiere. De esos que, si uno creyera en dios, lo primero que haría sería pedirle que se diera una vueltita por allá, de tanto en tanto, porque claramente se notaba que nunca había estado ni siquiera cerca. Curiosamente, mientras las celadoras reunían al estudiantado para participar de los talleres, la orientadora quiso tener una charla previa con nosotros para ponernos sobre aviso. Que los chicos eran muy especiales, que a veces tenían algún problema de conducta, que eran difíciles y bla, bla, bla. Nos quería prevenir para que no saliéramos corriendo ante la primera muestra de indisciplina. Tal vez creyera que no sabríamos afrontar una situación hostil o que los adolescentes con los que tratamos a diario son como esos personajes de plástico que aparecen en las series juveniles. Nos contó un poco sus experiencias y las dificultades por las que atravesaba la escuela. “En este barrio no hay nada...”, dijo, “ni siquiera vienen los evangelistas”. Lo cual nos pareció un dato muy duro. Si no hay siquiera un templo evangélico, sí que están sonados, je. Y justo que empezábamos a polemizar sobre el asunto, fuimos interrumpidos por un griterío que venía del corredor, a escasos cinco metros de donde estábamos.
Un chico rubiecito y flacuchento estaba peleando con una chica. Ambos de unos quince años. Pero cuando digo “peleando”, digo PELEANDO. A las piñas. Gastón y yo nos miramos y volvimos a coincidir en el pensamiento: esto no nos sucede a diario y por ahí la mina sí tiene razón en eso de que estos chicos son “especiales”. Sin embargo, ninguno de los dos pensó siquiera en dar marcha atrás. El incidente se dio por terminado de manera expeditiva. Las preceptoras separaron a los litigantes y todo pareció regresar a la calma. Y así fue, efectivamente. La orientadora regresó junto a nosotros y trató de excusarse por el “mal momento”, como si hubiera sido necesario. Luego ensayó una especie de resumen de la problemática que atravesaba el rubiecito. Por fortuna, fue interrumpida por una señora que entró para comunicarnos que los grupos ya estaban esperándonos para iniciar las charlas. Entonces, Gastón y yo hicimos de tripas corazón y salimos al ruedo. Cada uno en su fuero interno pensando cómo encarar la conversación, de manera que a los chicos les resultara interesante y todos pudiéramos volver a casa con la sensación de que había servido para algo.
A lo largo de la jornada, a los dos nos sucedió algo semejante. El día había comenzado mal, pero terminó de maravillas. En lo personal, los talleres que di en aquella escuela ya están atesorados entre los mejores recuerdos de mi paso por la actividad docente. Contrariamente a lo que suponíamos, los alumnos se comportaron con el mayor de los respetos y participaron activamente con preguntas, dudas, comentarios, risas, bromas, controversias, acuerdos, disensos, apertura y libertad. La verdad que de vih hablamos poco (yo diría que lo justo y necesario), pero hablamos de sexualidad, de sus proyectos de vida, de la ausencia de proyectos, de la vida en general, de sus miedos y los míos, de las posibles formas de afrontarlos, de los hijos, de los padres, de querernos, de cuidarnos... Hablé hasta quedar sin voz pero también escuché hasta superar transitoriamente mis problemas de audición, frente a un grupo de alumnos que necesitaban oír y ser oídos. Unos chicos que no sé cómo hacen para seguir peleándola en ese sitio olvidado y rodeado por un basural, una cárcel y un cementerio. Los que basan sus teorías sociales y económicas en la igualdad de oportunidades no tienen la más puta idea de lo que dicen. Cuando uno se aleja de la heladera llena y el aire acondicionado, la realidad se ve de otra manera. Pero si lo hace y tiene suerte, le puede pasar como me sucedió a mí aquel día, cuando una vocecita cantarina me sobaba el pecho diciendo “¿Viste por qué seguís en esto?”.
No obstante, al final de una de las charlas, uno de los alumnos se acercó para darme la mano. Obvio que no solemnemente como solemos hacer los adultos sino de esa manera tan especial que usan los jóvenes, entrecruzando los brazos y reteniéndote cerca, como si no quisieran dejarte ir. “Gracias por venir” me dijo. Y como si no hubiera sido bastante remató con un “Ojalá puedan venir el año que viene. Acá nunca viene nadie”.
Ya sé que la frase daba para emocionarse e incluso para liberar algún que otro moco. Pero no pude. Justamente yo que soy de moco predispuesto. No me animé a decirle que es bastante poco probable que volvamos. Que nuestro trabajo diario en escuelas está mal remunerado y además cobramos cada tres o cuatro meses, cuando los encargados de poner la plata se acuerdan de que existimos o se cansan de que les taladremos el cerebro a sus empleados por teléfono. ¿Alguien habría tenido el coraje de decirles a esos chicos, que carecen de casi todo, que ya no vanos a volver porque nosotros también necesitamos mantener lo que ellos tampoco tienen? Yo no. Y me siento todavía un miserable porque sé que esos chicos están hartos de promesas y de olvidos y están necesitados de cualquier esperancita que les dé una razón para no tirar la toalla. Sé que merecían de mi parte al menos una pequeña honestidad, pero no me animé a confesar que aquel era seguramente el último día del proyecto que, durante años hemos llevado adelante con tanto empeño y sacrificio.
Esa es (o era) nuestra guerra diaria. Extraña por demás. Porque nunca estamos cara a cara con los enemigos. Esos que son como los francotiradores de la película, que activan las bombas a distancia, aunque los iraquíes defendían su libertad mientras que los de acá tan solo protegen intereses que no siempre son propios. Rara también porque en esta guerra diaria de la que hablo no somos ni víctimas ni victimarios. No apretamos el gatillo ni perecemos bajo el impacto del imaginario misil. Tan solo somos la curita que intenta frenar la hemorragia que sucede al estallido. Y aún así, nada me quita de la cabeza la idea de que nuestro trabajo es (o era) importante. Porque así como el rubiecito de la peli no debería haber muerto en tierras extrañas, así como la rubia no tendría que haber perdido la mano y Jamal debería haber llegado a viejo con un trabajo digno y feliz de sus nietos; del mismo modo aquellos chicos y chicas que me ofrecieron su respeto aquel día merecen al menos que alguien les tire un cable de tanto en tanto.
Eso ha sido todo por hoy. Desde las tórridas y despobladas callecitas veraniegas de la Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires se despide Víktor Huije, un cronista de su realidad que, a veces, no puede con su impotencia y otras se traga la rabia para poder continuar... Iba a terminar diciendo que ojalá podamos continuar, que ojalá podamos seguir yendo a esos lugares donde nadie va. Pero me acordé de que “ojalá” significa “dios quiera” y de que hace rato tengo la certeza de que dios tiene muy poco que ver en estos asuntos. Los que cortan el bacalao están mucho más cerca y son mucho más tangibles.